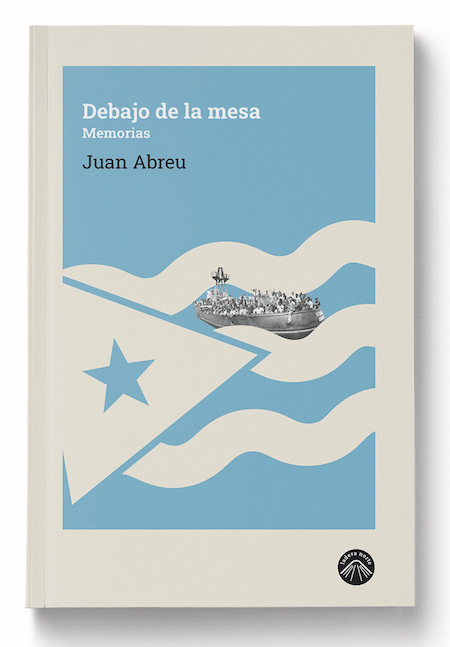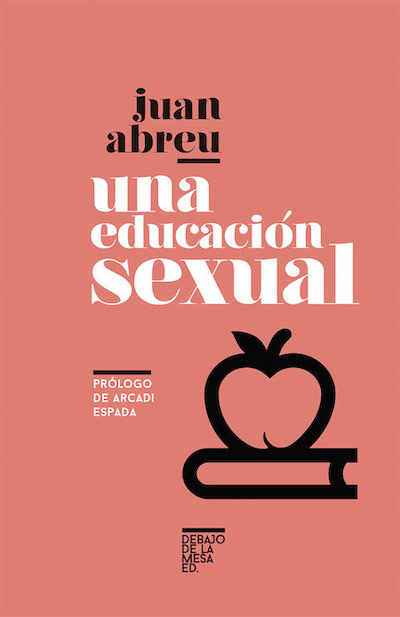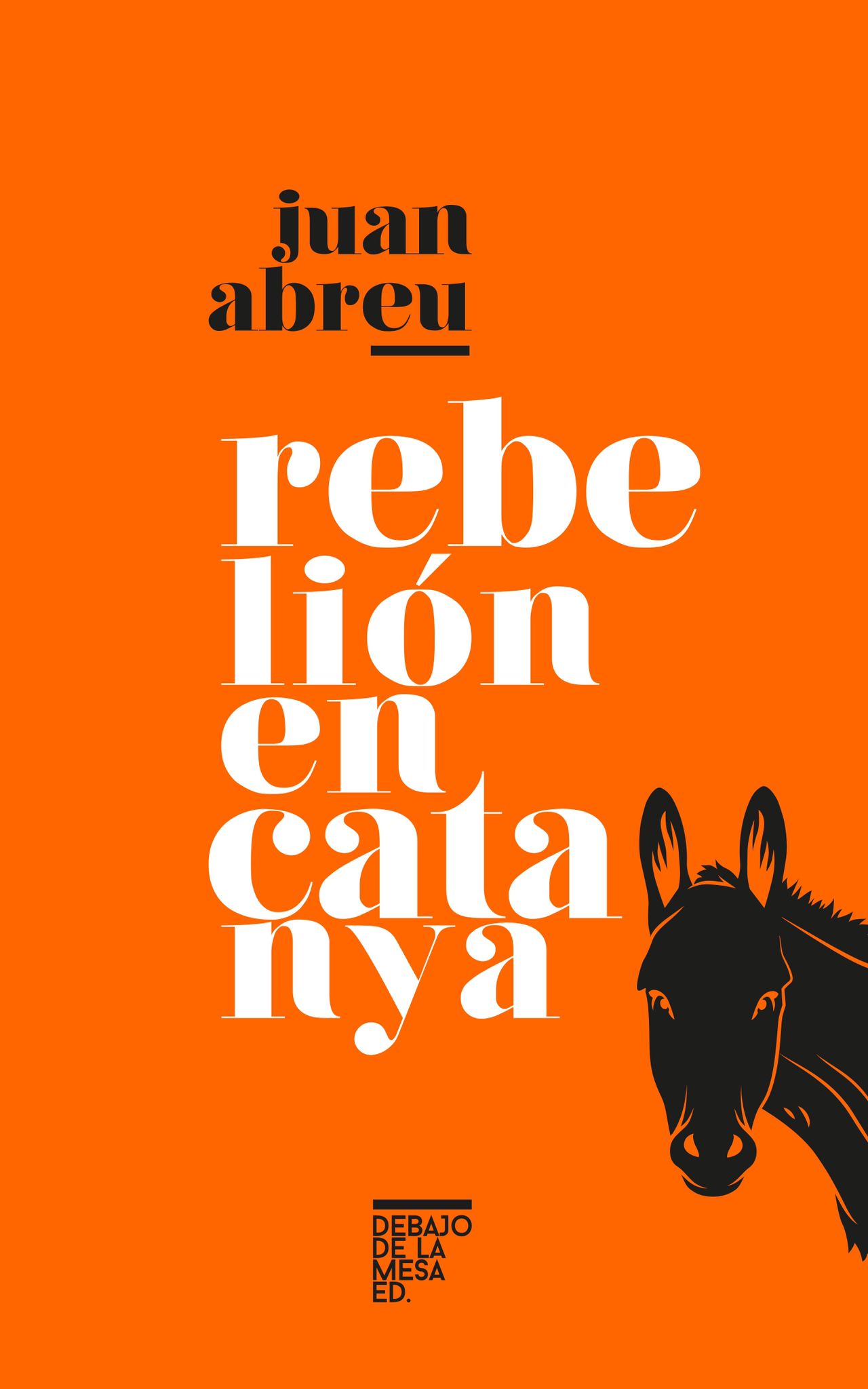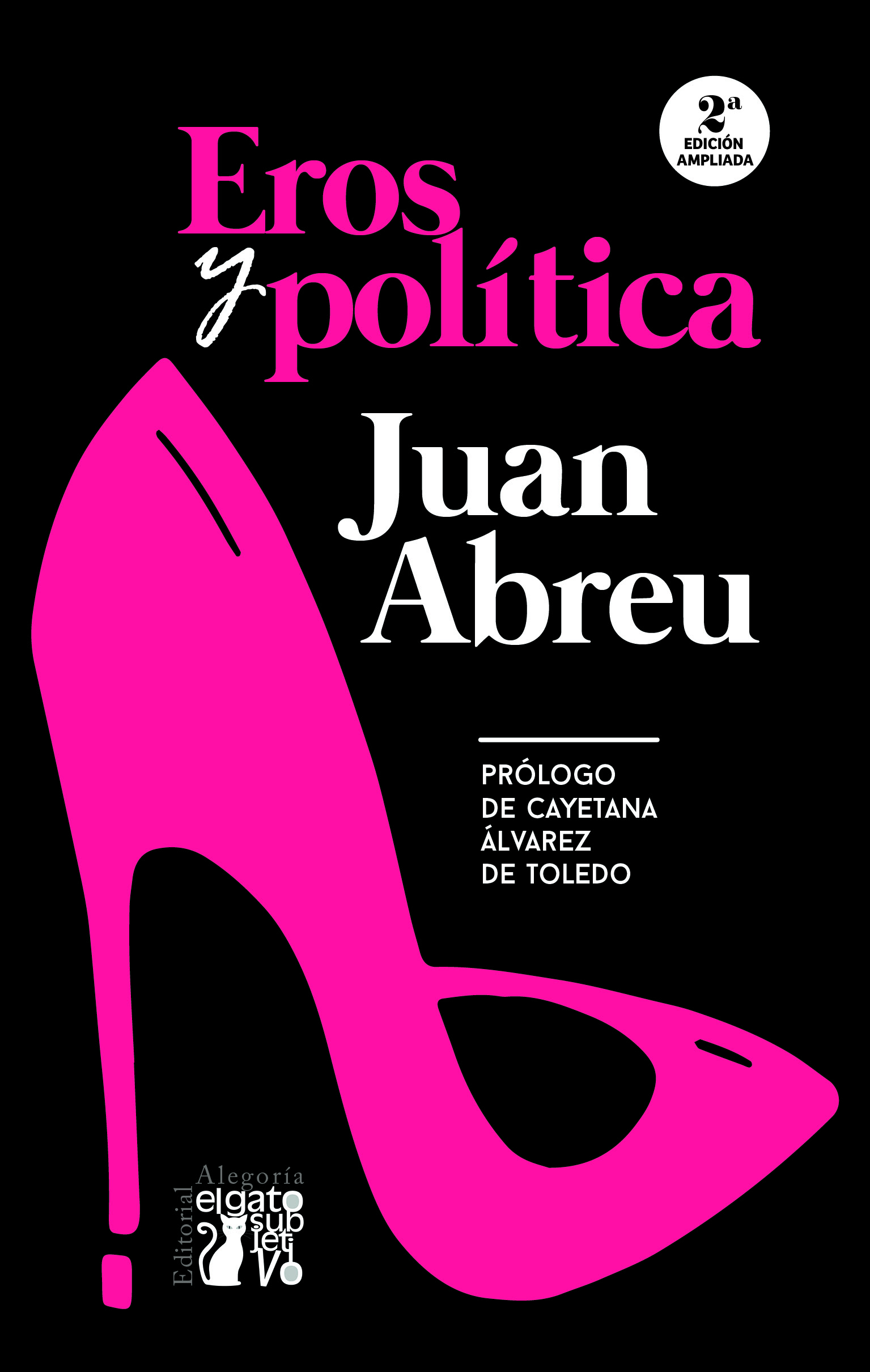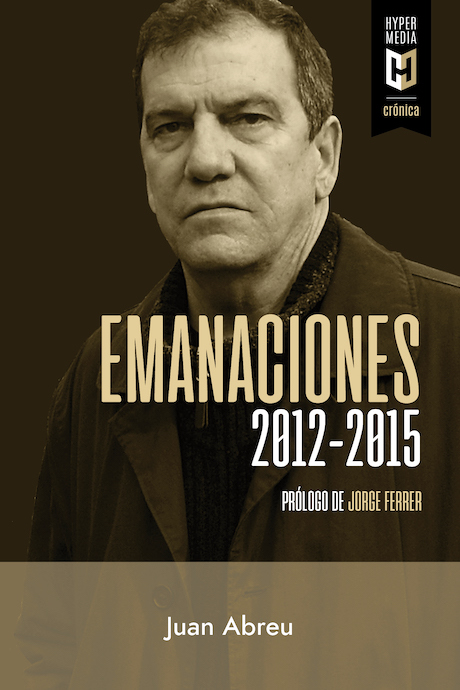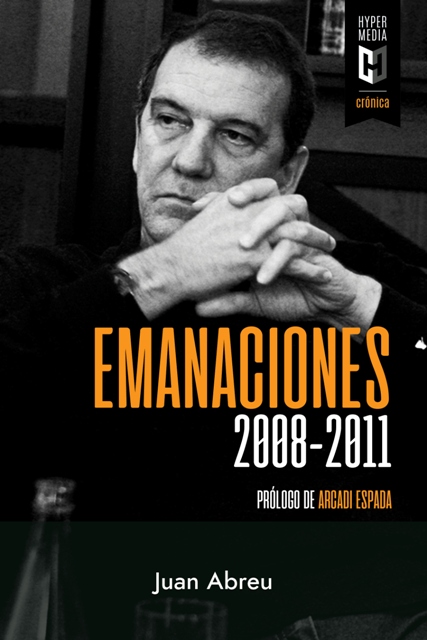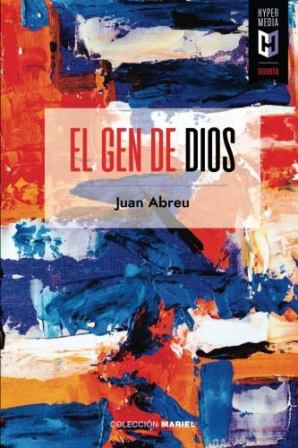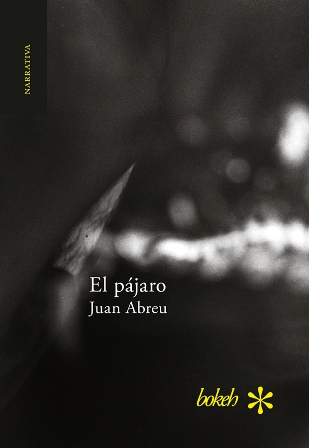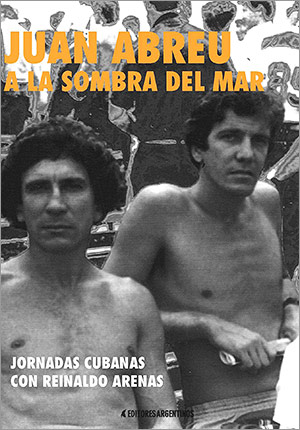6193
Martes, 23 de diciembre de 2025
Mañana es Nochebuena. El día de Nochebuena es siempre aquel día de Nochebuena de la infancia. Este día:
Aquello era la alegría. Eso que después uno se ha pasado la vida buscando con palabras estaba ahí, de forma natural, impregnándolo todo como si fuera el alma misma de la materia con que está hecho el mundo. Se anunciaba como una brisa dulzona, desde semanas antes. En el ambiente general, en la actitud de la gente, en las risas y en las miradas. Y en el tono de la voz de los locutores de la radio, y en las canciones y en los adornos que resplandecían en las tiendas del centro de la ciudad.
Nos embargaba una extraña ansiedad y la miseria retrocedía como un ejército en desbandada; no es que hubiera menos miseria (o sí, durante aquella época disfrutábamos de muchos productos que desaparecían durante el resto del año), pero de alguna manera se revestía de unos ropajes y una fragancia que la hacían enormemente más llevadera.
Cuando al fin arribaba el día esperado, la actividad comenzaba bien temprano; yo y mis hermanos dábamos carreras de un lado a otro por encargo de mi madre: al puesto de Higinio a comprar lechugas o rábanos, o a casa de una vecina para que nos prestara una fuente. Al atardecer, nos bañábamos y acicalábamos con nuestra mejor ropa. Bien embetunados y cepillados los zapatos para disimular los desgastes. Las camisas de guinga bien planchadas y almidonadas, los pantalones con la raya impecable. Las medias sin agujeros o con los agujeros bien remendados. ¡Restriéguense bien los codos y las rodillas! Ordenaba mi madre asomando la cabeza por encima de la puerta del baño. Para terminar Mima nos entalcaba, peinaba y nos ponía un poco de agua de colonia en el pelo.
Cuando la temperatura se hacía más agradable, a las cinco o las seis, despejábamos el patio e instalábamos dos mesas unidas (la nuestra y la de algún vecino), poníamos los manteles de hule, organizábamos las sillas, los platos y metíamos las botellas de cerveza y refrescos en un tanque de metal con hielo. La llegada de mi padre constituía el gran acontecimiento. Venía cargado de turrones españoles (jijona, alicante, yema) manzanas de California, peras y melocotones enlatados, membrillo, queso blanco, botellas de vino y sidra El Gaitero, pan fresco, palitroques, dátiles, nueces, avellanas y otro montón de maravillas. Lo recibíamos a grito pelado, saltando y alborotando y nos peleábamos por ayudar a cargar los tesoros que transportaba. El reía y se le iluminaban los ojos y se hacía el enfadado: Pero que chillería es esa… vamos, vamos… Cuidado, cuidado que van a romper alguna cosa…
Mi madre reinaba en la cocina y de ella emanaban suntuosos aromas. Crujían los ajos, susurraban las cebollas, supuraban los tomates, rechinaban las patatas. Tenía que echarnos constantemente pues nuestras incursiones para robar alguna golosina, trozos de cualquier cosa que se pudiera tragar, no cesaban un instante. Todo era risa y goce caracoleante.
Un poquito de vino por aquí, una cerveza por allá, un sorbo de sidra acullá y los rostros de los mayores se acaloraban y adquirían un suculento tono atomatado. Venían las tías, los tíos y los primos, la abuela María Blanco. Los vecinos desfilaban por casa a brindar por tiempos mejores. En la radio sonaba el Benny, Blanca Rosa Gil, Vicentino Valdés, el Trío Matamoros, Barbarito Diez, María Teresa Vera, Tito Gómez, voy por la vereda tropical… y por supuesto Panchito Riset, el preferido de mi madre. ¿Qué atmósfera mágica se instalaba en nuestra miseria? ¿Qué nobleza descendía del cielo? ¿Qué sensación de dicha única encontraba refugio en nuestros corazones? Sé que en ningún otro momento de mi vida he sido más feliz, en ningún otro momento mi vida ha tenido más sentido. O mejor, no ha necesitado sentido alguno. Mi existencia no requería justificación. Yo era.
Ya alta la noche, estallaban bengalas, cohetes. La pandilla hacía explotar petardos y bombitas frente a la casa. ¡Cuidado muchachos que se van a sacar un ojo! ¡Qué niños estos virgen santísima! Gritaba mi madre. Del cielo del barrio descendía un fulgor que todo lo contaminaba, como si un dios benévolo vertiera sobre nuestras cabezas el polvo de un millón de estrellas.
Recuerdo, sobre todas las demás, una Nochebuena en la que mi padre y mi madre bailaron. Ninguna mujer sobre la tierra ha sido ni será más bella. Ningún hombre sobre la tierra ha sido jamás más elegante, más apuesto y grácil. Flotaban en la música ajenos al desconsolado futuro y a la muerte en tierras lejanas.
Nosotros, sentados en el suelo, silenciosos, sin atrevernos a mover un músculo para no romper el hechizo, los contemplábamos arrobados.