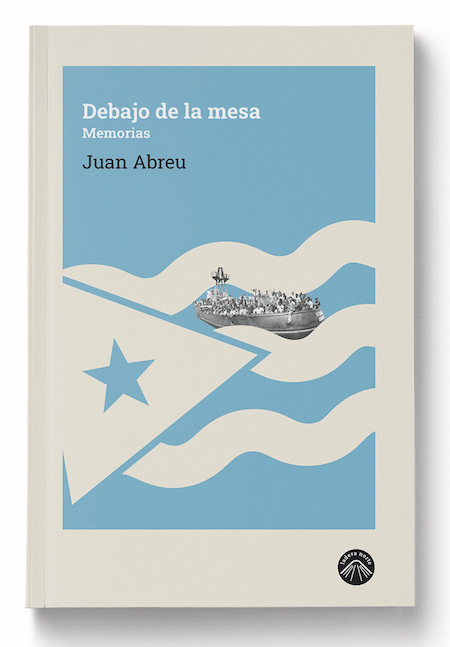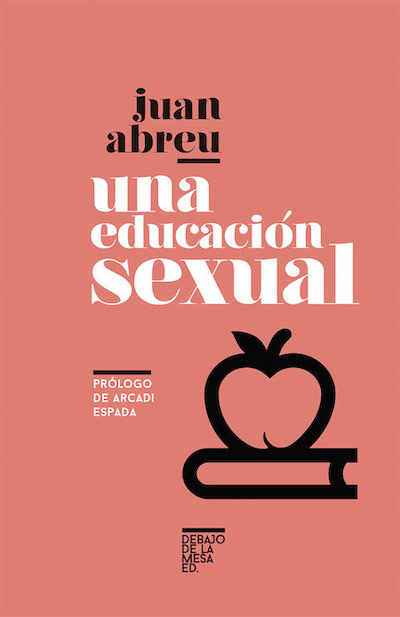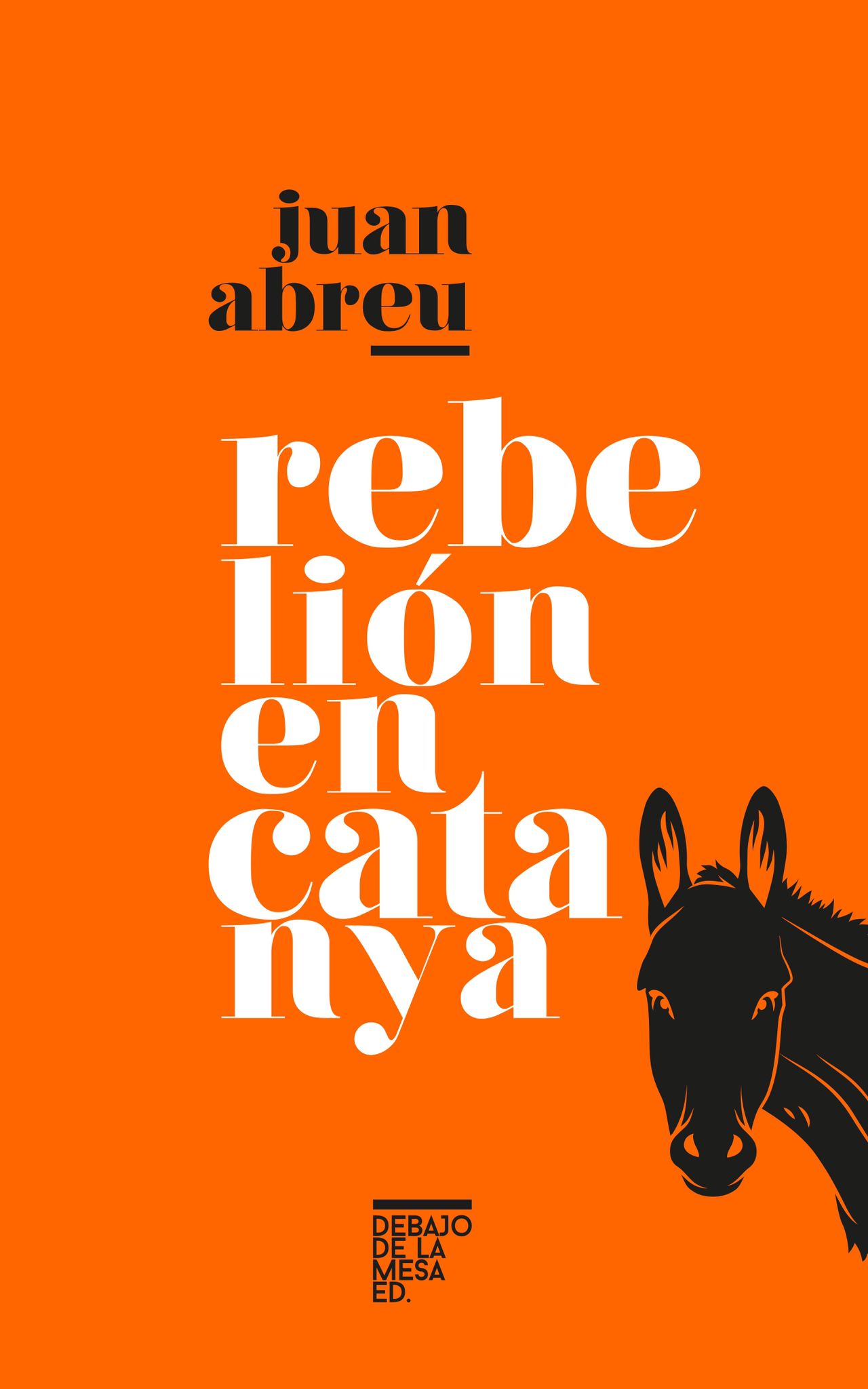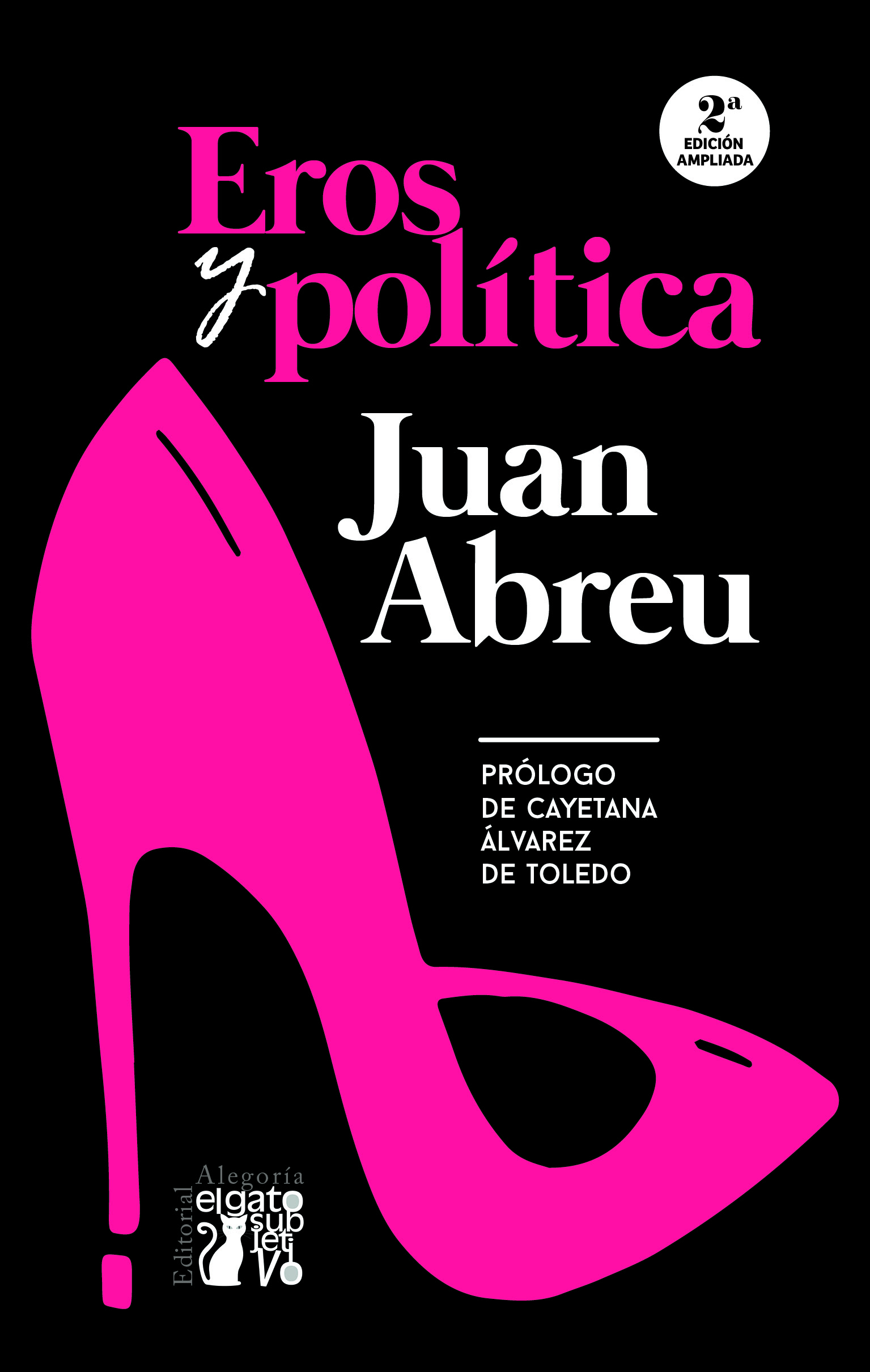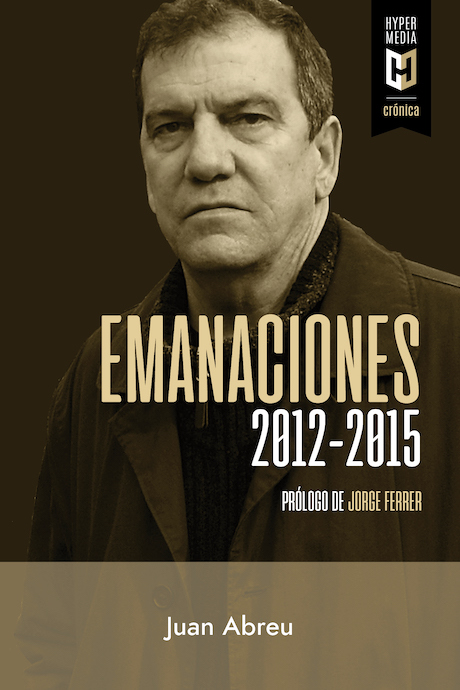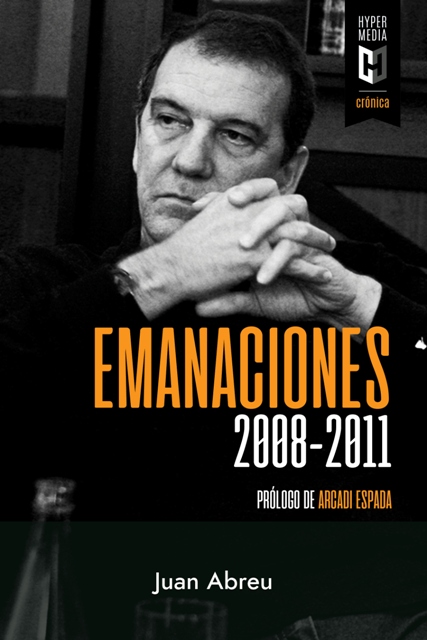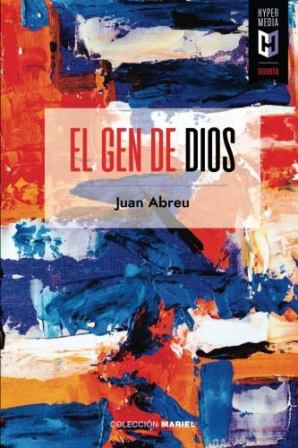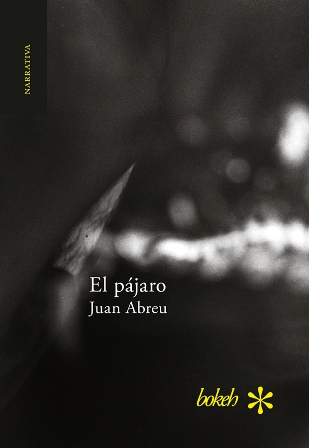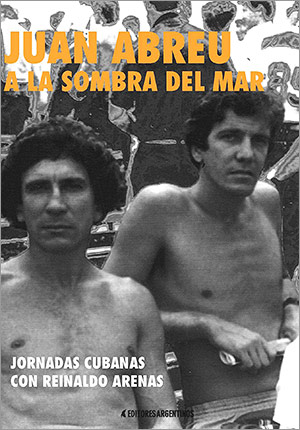4106
Miércoles, 30 de octubre de 2019
“Mientras cenaba sopa de pescado y espaguetis con almejas, leía un poco, y con gran placer, un libro de Brecht que me habían regalado en la editorial Suhrkamp… El placer venía dado por la situación, la ciudad extraña y amable, el restaurante a media luz, las botellas descorchadas con movimientos expertos, las cervezas servidas en la mesa, los movimientos elocuentes de los camareros, la conciencia de estar en Europa, lejos, muy lejos de Hungría y de la miseria húngara; la conciencia de que el antisemitismo me puede matar en cualquier parte del mundo, pero de que hasta entonces al menos podré vivir humanamente y no en la antesala del matadero que en Hungría llaman el destino judío. En cuanto al libro, es todo menos placer. Brecht era, si se me permite decirlo, un pensador superficial y un escritor mediocre. En su adolescencia, en una hermosa y melancólica tarde de verano, consideró para sus adentros que lejos de ahí, en el gran mundo, se libraba una guerra, muchas personas pasaban hambre, muchas estaban enfermas, alguien moría en ese preciso instante, etcétera. Pensamientos auténticamente patológicos. En esa tarde de verano que describe, los muchachos suelen pensar en la desesperanza del amor y, movidos por su riqueza afectiva, por esa enorme y superflua propiedad, hasta rompen a llorar. O tienen visiones de la vida e incluso de la suya propia, que de pronto se ilumina ante ellos, y ellos la miran deslumbrados como cuando uno mira el sol. Él, sin embargo, piensa en la injusticia social, y pensar en eso es, desde la Revolución Francesa, la enfermedad del hombre. El deseo de justicia social ha creado las injusticias sociales más graves en el mundo, y la ocupación en el destino del otro -descuidando la propia existencia – ha llevado a los asesinatos en masa más espantosos”.
Imre Kertész
Por fin alguien certero respecto a los justicieros sociales y respecto a Brecht.