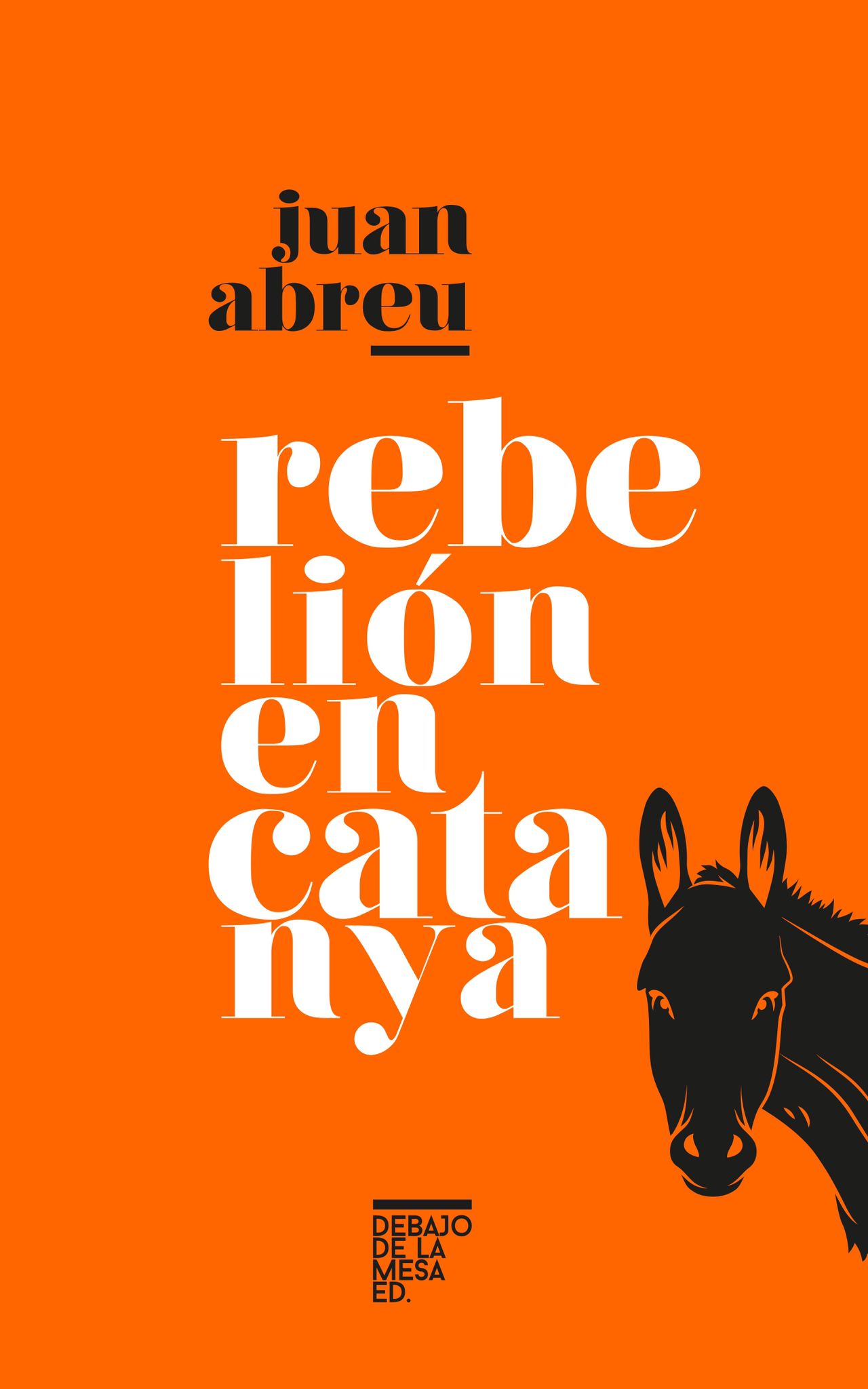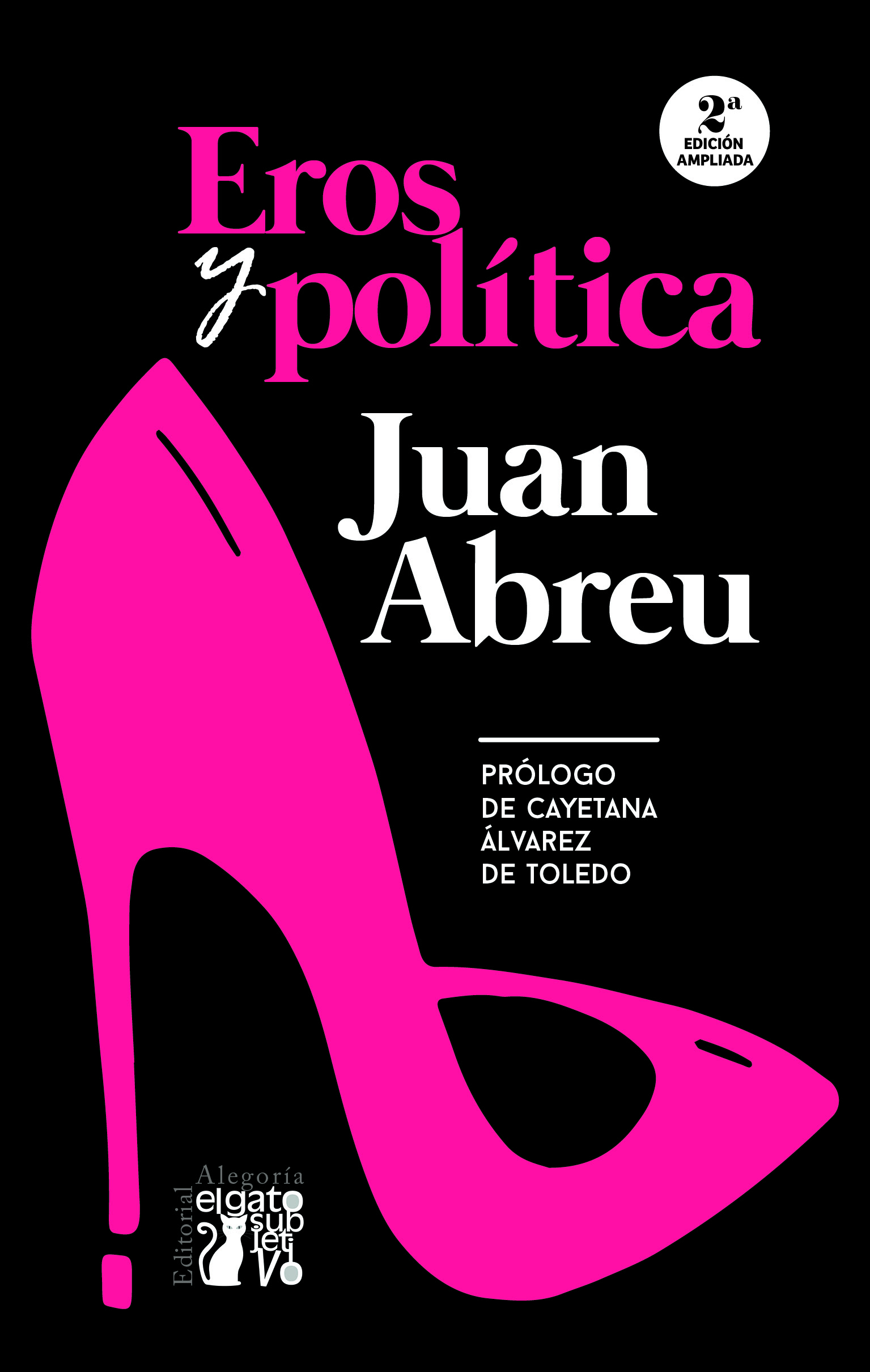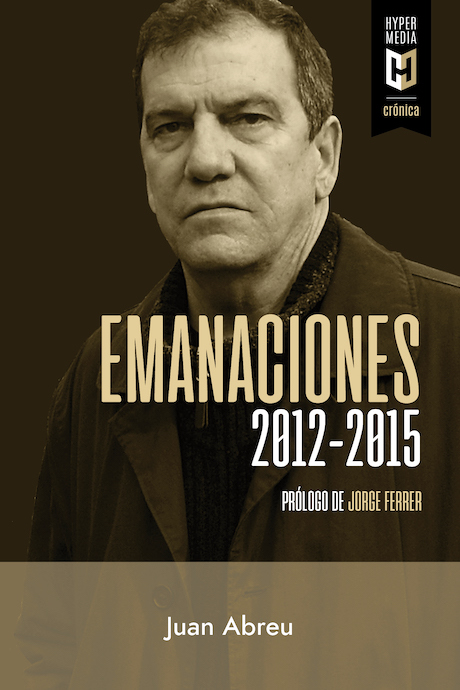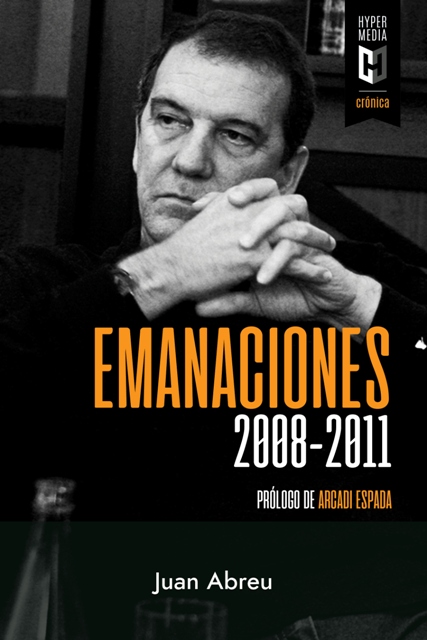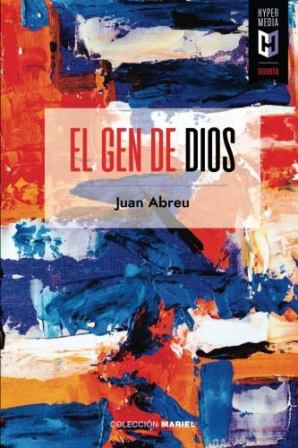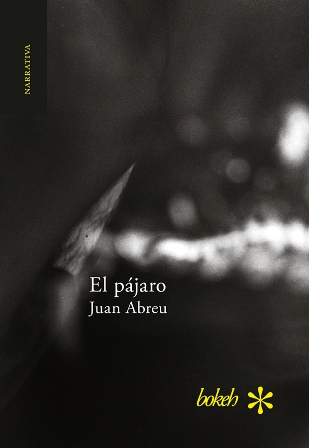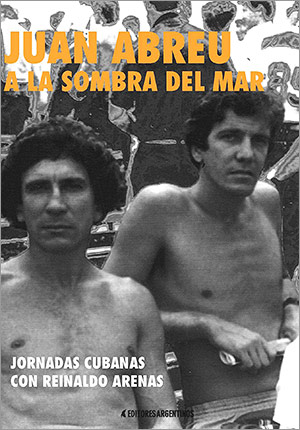3297
10 de julio de 2017
Entra un pájaro y choca contra los ventanales del estudio. Es un pájaro grande una suerte de paloma torcaz. Está aturdido el pájaro y puedo cogerlo y lo saco al jardín. Le mojo la cabeza. Lo acaricio no sé por qué hago eso. Lo pongo sobre el césped. Se queda quieto. Se le mueve un ojo desnortada, compulsivamente. Lo levanto, tiene un ala rota. Se aferra a mi mano con sus largos dedos me clava las uñas y viéndolo así tan de cerca es bastante tosco. Tantos miles, millones de años de evolución y aún bastante tosco. El terminado del pico por ejemplo. Estoy de pie con el pájaro bajo el olivo. No sobrevivirá, creo. Lo subo al techo y lo dejo a la sombra sobre las tejas y me aseguro de que la puerta que da a la terraza y al tejado esté bien cerrada, y así el pájaro fuera del alcance de los gatos. Pienso en que hay en el pájaro una luminosa resignación. Pero no es verdad no es más que mi cerebro que humaniza al pájaro. Todo es movimiento irregular y continuo, sin dirección y sin objeto.